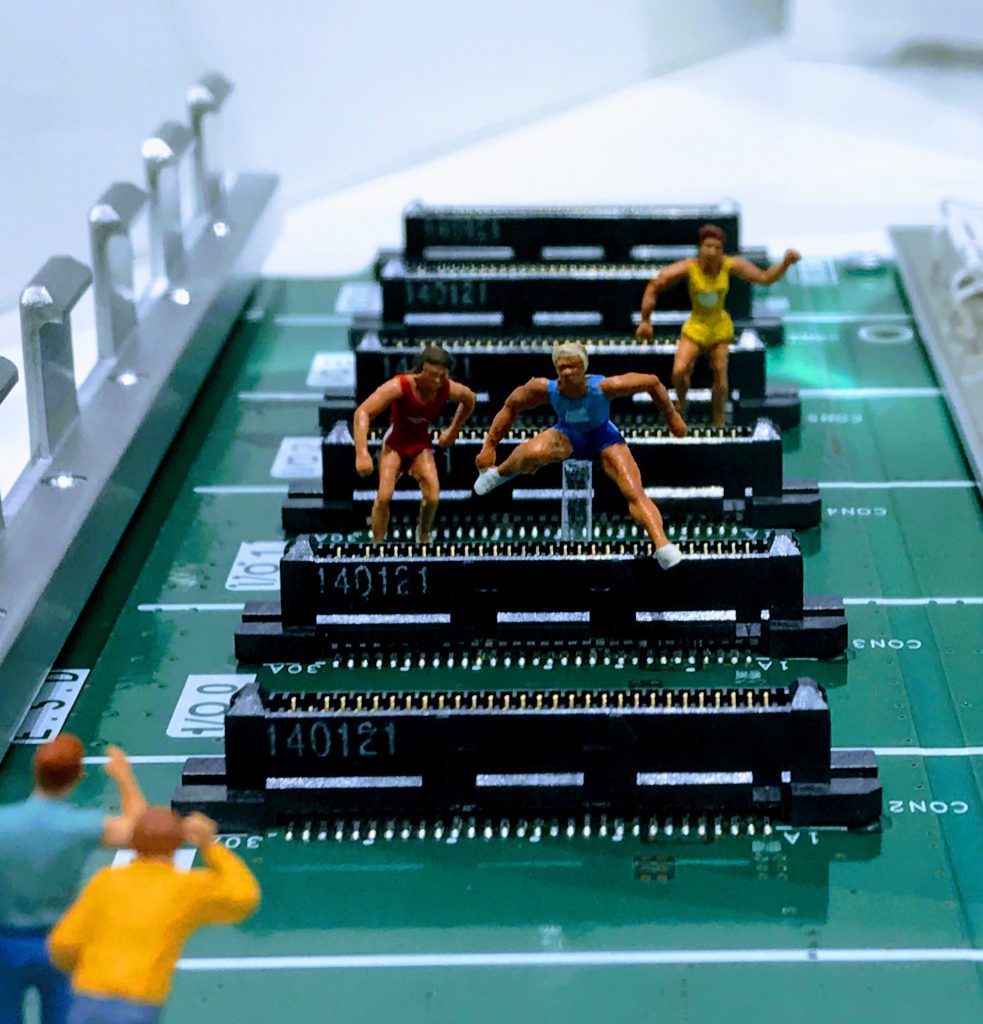
Nos gusta pensar que somos animales superiores, con una capacidad de razonamiento que marca una distancia evidente hasta con nuestros parientes más cercanos. Durante siglos hemos sido adoradores de la razón, de lo objetivo y lo cuantificable, en la creencia de dominar la realidad a través del razonamiento lógico.
Las emociones siempre se entendieron como una debilidad. Un reducto animal sin utilidad. Como el apéndice; cuando se manifiesta debe extirparse. Nuestras decisiones, por tanto, serían principalmente el resultado de sesudos razonamientos, al igual que lo habrían sido la mayoría de las decisiones tomadas en la construcción de la civilización humana.
Sin embargo, sabemos que esto no siempre ha sido así, o quizá mejor, que pocas veces ha sido así. Nuestros complejos procesos emocionales están omnipresentes en las decisiones que tomamos. La investigación nos revela que cuando argumentamos una elección, esencialmente lo hacemos para darle un formato racional a una intuición con fuerte componente emocional.
La dinámica de las relaciones humanas se asienta sobre la percepción de confianza de una persona respecto a otra, es decir, nuestra actitud y comportamiento con otra persona se basa principalmente en las emociones que nos hace sentir. No tanto en indicadores objetivos. Esto sucede especialmente en los primeros momentos de la relación entre personas desconocidas, cuando, a falta de información suficiente para tomar algún tipo de elección racional, la intuición emocional toma las riendas de nuestras decisiones.
Para ilustrar el peso del componente emocional en las decisiones humanas se ha empleado uno de los más conocidos experimentos en ciencias sociales; el conocido como “Juego del ultimátum”. (Güth, W. Schittberger, R y Schwarze, B. , 1982)
El juego se centra en la interacción entre dos personas. El experimento comienza cuando el investigador entrega 10 dólares a uno de las personas junto con las instrucciones de que decida cómo va a repartir el dinero con la otra persona. Una premisa clave es que cuando se propone un reparto ya no se puede modificar. La otra persona sólo puede decidir si acepta o rechaza la oferta. Si acepta, cada persona se queda con lo que se ha propuesto. Si la rechaza nadie se queda con nada.
El pensamiento lógico y racional convendría que fuera cual fuera la oferta, incluso cuando la primera persona sólo ofreciera 1 dólar a la otra, la segunda persona aceptaría para obtener algún beneficio, aunque este fuera mínimo. Sin embargo, en el experimento se observa como quien propone suele ofrecer cantidades que suponen un reparto equitativo de entre cuatro y cinco dólares, que la otra persona generalmente acepta. Cuando quien propone ofrece cantidades menores, éstas suelen ser rechazarlas. Si se les pregunta por el motivo por el que han rechazado la oferta, la mayoría de las personas hablan con determinación de acuerdo injusto, egoísmo por parte de la otra persona o abuso. Es más, cuando se les pregunta si mantendrían una relación profesional o personal con esa persona, la mayoría muestran desconfianza.
La ganancia racional es secundaria a la satisfacción emocional
Aunque seguir lo que nos dicta la razón pueda parecer lo más sensato, somos tan animales viscerales o más que seres racionales.
En una variante de este experimento social, quien propone el reparto es un ordenador y, lo que es crucial, quien responde lo sabe. Cuando esto es así, quien responde acepta cualquier propuesta, dado que no hay una persona a quien culpar, enseñar o mostrar cualquier tipo de represalia ni entender la ira implícita en el rechazo.
Los resultados del “Juego del ultimátum” son similares en diferentes culturas. Parece que la percepción de justicia es una de las claves humanas para manejarse en las relaciones.
Como decía la canción … “Nosotros somos seres racionales, de los que toman las raciones en los bares”


